El Cristo de la Urna
El agua, la nieve y el fuerte
viento golpean con fuerza los cristales de la ventana; toda la casa parece
resquebrajarse. El fuego en la vieja cocina de carbón pone la chapa al rojo
vivo y en la habitación todos nos sentimos aliviados del frio que invade la
calle.
El silencio se volvióa apoderar
de la cocina. La televisión seguía con sus anuncios de siempre. De repente como
sobresaltado por algo oculto, dijo mi abuelo:
—ahora que me acuerdo, nunca os
conté la historia o mejor dicho la leyenda del ¨Cristo de la Urna¨. Mi padre
nos la contó un día así como este, cuando el frio era implacable sobre la
meseta castellana.
—¡Cuentanosla abuelo,
cuentanosla!, ¿Qué tiene el Cristo tan querido por Benavides de especial?
—El abuelo hizo una pequeña
pausa, como queriendo recordar lo que sabía desde hacía mucho tiempo. El viento
afuera seguía soplando con fuerza.
—Empezó esta vieja leyenda un día
de invierno. La noche se había cernido sobre el pueblo, el humo ascendía por el
cielo azul estrellado pareciendo que se iba a helar en su carrera ascendente.
Por la calle nadie vió pasar a aquel hombre que con sus pisadas rompía el
silencio de la noche. Con mano pesada levantó el picaporte del viejo convento
franciscano y el sonido irrumpió bruscamente en la enorme puerta, crujiendo su
madera. Lentamente se abrió y el hombre pidió asilo porque el frío era mucho
para seguir caminando en la oscura noche. Los frailes le dieron cobijo como
correspondía a su hospitalidad.
Iba a pernoctar sólo aquella
noche, pero los días pasaban y aquel hombre seguía en el convento.Nadie sabía
quien era y de donde venía, ni siquiera los propios frailes. Salía de vez en
cuando, saludaba y sonreía a todos los vecinos como si los conociera de toda la
vida. Los vecinos, al principio se sorprendieron, pero se fue ganando el cariño
del pueblo. El les resolvía cualquier problema que afectara a la cas, no había
ciencia que él no dominara.
Una mañana todos contemplaban un
poco atónitos cómo transportaba a sus espaldas un viejo tronco de madera, y lo
introducía en el convento, pero mucho mayor fue la sorpresa cuando al transcurrir seis meses en la
capilla del convento todo el pueblo se postraba de rodillas ante un Cristo
clavado en la Cruz. Poseía en su rostro tal expresión que cuando estabas alegre
te sonreía y cuando estabas triste ante su sola presencia te sentías aliviado.
Benavides seguía su curso. Hasta
que un día la peste asoló la Ribera del Orbigo. Los cadáveres se amontonaban
por doquier. El ganado fue rapidamente diezmado; el hambre invadió a las pocas
gentes que aún quedaban en pie. El convento se convirtió en un gran hospital y
aquel hombre no dormía ni de día ni de noche, para él no existía el descanso.
Preparaba jarabes de hierbas que cogía en el campo, aliviando el dolor de las pobres
gentes que agonizban con terribles sufrimientos. Se conseguía salvar muchas
vidas pero eran muchas más las que morían. Tambien los frailes del convento se
iban extinguiendo, poco a poco, como una llama de perdurar en la sombra para
poder alumbrar a los demás. La peste era insaciable y la muerte, aliada
conella, no cesaba con su guadaña de segar vidas aún sin madurar.
La única vitalidad que permanecía
era el hombre, aquel hombre llegado en plena noche. Pero las fuerzas a él
tambien se le acabaron, sucumbió a la enfermedad, muriendo. No se sabe cómo
fue, pero la noche invadió de repente al día y los pocos que quedaban en pie,
cayeron en desolación. Sólo había silencio, roto por los quejidos de los que a
punto estaban de morir. De súbito, una luz surgió en la capilla convertida en
hospital. Fue tremendo, nadie se movió, aquel resplandor se clavó en la cruz,
en el Cristo de madera, y lentamente comenzó
a descender de ella. Los que lo estaban viendo no salían de su asombro,
no sabían si era el cansancio lo que les hacía ver visiones o estaban
contemplando al Cristo de madera en carne y hueso. La Cruz desapareció de la
pared y el Cristo se dirigió adonde estaba aquel hombre. Lo cogió de la mano
levantándolo del suelo y le dijo: —¡camina, sigue por los senderos que tu Dios
te ha trazado! Y abriéndose la puerta salió continuando su camino. Se perdió a
lo lejos. Los que estaban en la capilla volvieron la vista al Cristo viéndole
tumbado en el mismo lecho en que shabía muerto aquel hombre. Estaban tan
atónitos que nadie se atrevió a acercarse, cuando lo hicieron, seguía siendo el
Cristo de madera, de la misma madera que había tallado el hombre. No se le
había cambiado aquella expresión de paz y tranquilidad. Lo cogieron para
depositarlo sobre el altar y cuál fue su sorpresa al ver que sus brazos y
piernas se movieron: —¡Dios mío!, exclamaron todos, —¡ está vivo! Pero no era así, lo que pasaba era que sus
miembros los tenía articulados con el cuerpo.
Se pusieron de rodillas y
rezaron; rezaron porque no sabían lo que hacer. Uniéndoseles los que hacia un
instante estaban a punto de morir.
Desde aquel deía la peste
desapareció de la Ribera. El Cristo yacente en aquel lecho fue trasladado a una
urna que el pueblo hizo con todo el amor que podían poner en ella, quedando depositada
en la capilla que vió morir a tanta gente y salvar a mucha de una certera
muerte. Pasaron los años, los frailes se fueron de Benavides donando el Cristo
de la Urna al pueblo para que siempre fuera su protector y salvador. Años más
tarde el convento también desapareció.
Aquel día nunca se borrará de la
mente de aquellos que estaban allí presentes. Fue un catorce de Septiembre y
desde entonces es la fiesta más grande que tiene Benavides, la fiesta que
convoca a toda la Ribera y la fiesta que honra a un Cristo que permanece con
ellos para velar a sus hijos.




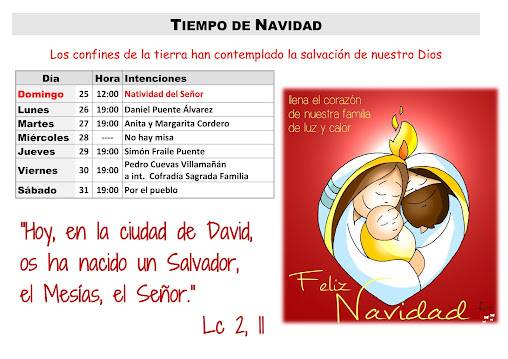

Comentarios
Publicar un comentario